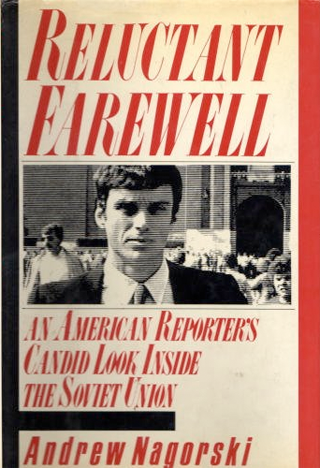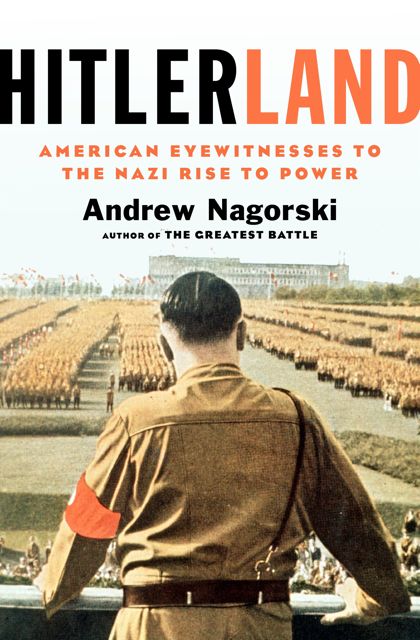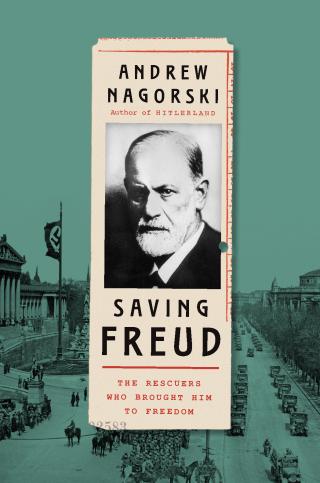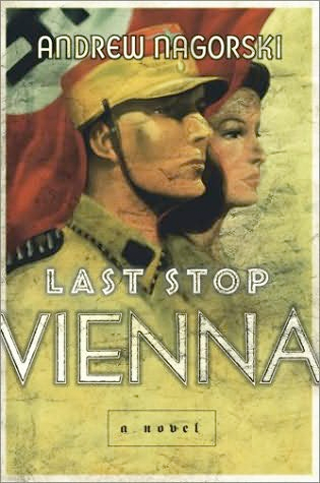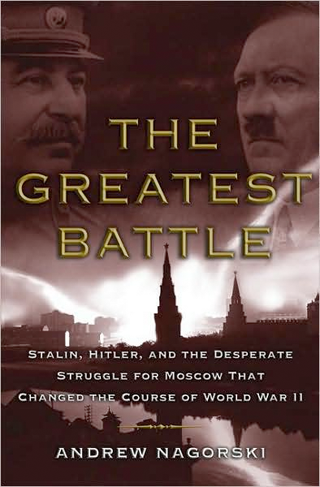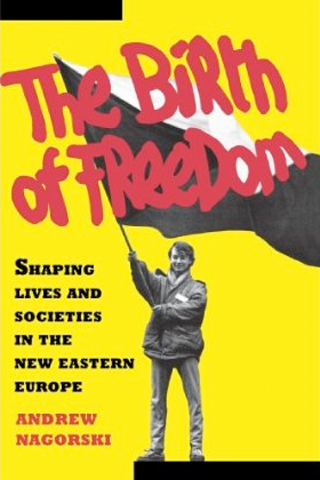Cuatro hermanas del padre del psicoanálisis, que logró escapar de Viena tras el Anschluss en 1938, murieron en los campos, tres de ellas gaseadas en Treblinka
Jacinto Antón
Resulta difícil imaginar a Sigmund Freud, al que se suele asociar con la Viena de los Habsburgo y el mobiliario Biedermeier, haciendo frente a una sección de brutales camisas pardas nazis, pero eso sucedió. El 15 de marzo de 1938, el mismo día que Hitler, consumado el Anschluss (la anexión de Austria a Alemania) se dirigía a la multitud desde el balcón del Hofburg, el palacio imperial de Viena, un grupo de matones de las SA armados se presentó en la casa y consulta del padre del psicoanálisis (Berggasse, 19), y no precisamente porque tuvieran sesión. Freud, a la sazón de 82 años, era uno de los judíos más famosos de la ciudad y los nazis hace tiempo que ansiaban ir a verlo. Su mujer, Martha, intentó calmar a los energúmenos con esvástica tratándolos educadamente e invitándolos a dejar sus rifles en el paragüero, pero los nazis reclamaron todo el dinero que había en la casa y, envalentonados, siguieron en busca de más botín y bronca. Entonces apareció Sigmund Freud, se plantó con gran coraje ante ellos y los miró con el ceño fruncido y los ojos resplandecientes como —según describió un testigo— “un profeta del Antiguo Testamento”. Los miembros de las tropas de asalto se amedrentaron ante el aspecto del imponente anciano, le trataron de “Herr Professor” y se marcharon de la casa, no sin amenazar con que volverían. Al enterarse de cuánto dinero se habían llevado, Freud comentó con su sardónico sentido del humor: “Yo nunca he cobrado tanto por una sola visita”.
La escena la describe el periodista y escritor estadounidense nacido en Edimburgo Andrew Nagorski (76 años), autor de Cazadores de nazis (Crítica, 2017), en otro libro espléndido que acaba de publicar la misma editorial, Salvar a Freud, un título expresivamente spilbergiano que resume a la perfección lo que es la obra: la historia de cómo se consiguió sacar al autor de La interpretación de los sueños de la pesadilla en que se estaba convirtiendo Viena. Nagorski, que reconstruye la manera en que un variopinto puñado de seguidores y amigos libraron a Freud in extremis de las garras de los nazis, lo tiene muy claro: Hitler no hubiera dudado en exterminar al psicoanalista y de no haber escapado Freud habría sido inevitablemente una víctima más del Holocausto. De hecho, cuatro de sus hermanas murieron en los campos nazis en 1942, tres de ellas, Rose, Marie y Pauline, en las cámaras de gas de Treblinka y la cuarta, Dolfi, de inanición en Theresienstadt. “Si Freud se hubiera quedado y no hubiera muerto antes del cáncer que acabó matándolo en Londres, los nazis lo hubieran asesinado, en los campos o de cualquier otra manera. Era un símbolo del judío más peligroso para ellos. Y hacían muy pocas excepciones”.
Más información
Andrew Nagorski y los cazadores de nazis: “Eichmann era mejor presa que Mengele”
Salvar a Freud cambia al soldado Ryan por ese viejo soldado de la guerra para liberar el subconsciente y a los rangers del capitán Miller por el abigarrado grupo de auxiliadores del psicoanalista (entre ellos su médico, un discípulo galés, un diplomático estadounidense, la sobrina bisnieta de Napoleón y hasta un admirador nazi). El libro se centra en el rescate de Freud de Viena, pero constituye a la vez una manera muy amena y emocionante de recorrer la existencia del científico y recordar los principales hechos de su vida y de su tiempo. El libro resigue la biografía de Freud, desde su nacimiento en 1856 en la entonces morava Freiberg y hoy Pribor (República Checa), incluyendo los experimentos con la cocaína, la colaboración con Charcot, la hipnosis, Anna O, el hombre de las ratas, la acuñación de los términos “psicoanálisis” o “complejo de Edipo”, los problemas con Jung, Adler y Ferenczi, la relación con Einstein, la aversión por EE UU o el cariño a su perro. Gracias a la Operación Freud, como la denomina Nagorski, el sabio pudo morir en la cama en Londres, el 23 de septiembre de 1939.
Imagen del Museo Freud en su antigua vivienda y consulta en Londres, donde recaló tras huir de Viena en 1938.FREUD MUSEUM LONDON
“Esa escena de Freud frente a los SA es una de las razones por las que quise contar esta historia”, explica Nagorski en una entrevista por Zoom desde su casa en San Agustín (Florida). “Solemos considerar a Freud una figura del XIX y principios del XX, y se conoce menos que viviera el Anschluss y tuviera ese encuentro con los nazis. Cómo sobrevivió y logró escapar constituye un relato casi cinematográfico, y de hecho ya me han comprado los derechos del libro para hacer una película”.
Hijo de un comerciante de lana que ya tenía otros dos varones de un matrimonio anterior, Freud tuvo cinco hermanas y un hermano, todos menores que él. Cuando contaba cuatro años la familia se mudó a Viena, con la que Freud mantuvo siempre una relación de amor odio pero a la que estuvo muy apegado, hasta el punto de que costó mucho convencerlo para que finalmente huyera. Vivió allí la edad de oro de la ciudad y también años oscuros. Coincidió con Hitler cuando este pasó su (de)formativa época de artista en Viena. Curiosamente, Freud veraneaba en Berchtesgaden, donde Hitler instalaría su refugio alpino al llegar al poder.
Nagorski muestra un Freud cálido y cercano, luminoso, muy distante de la estampa del científico adusto y serio, abismado en la mente humana y sus perturbadores secretos sexuales. Y comenta cosas como que era muy de rutinas, bastante mojigato, presumido (nadaba a braza para no mojar su cuidada barba), y que no le gustaban las bicicletas ni los teléfonos. “Es curioso que de una figura tan icónica se tenga a menudo una imagen tan distorsionada. Al documentarme para escribir el libro he visto que en general conocemos poco a Freud como persona”. Tuvo una vida muy burguesa y nada atormentada (exceptuando el cáncer, de mandíbula, desde 1923, y los nazis). Se casó con Martha Bernays, de una familia de judíos ortodoxos alemanes, y el matrimonio, que produjo seis hijos (entre ellos Anna Freud, sucesora de su padre y parte del grupo que lograron su fuga de Viena), duró 53 años, hasta su muerte.
Muy consciente de su condición de judío (aunque no era religioso ni practicante), Freud se negaba a dejarse intimidar por el antisemitismo y subestimó la amenaza nazi, considerando, pese a todos los avisos (y su propia visión de las peores pulsiones del individuo), que no era posible que una nación que había dado a Goethe como Alemania pudiera “encaminarse hacia el mal”. También pensaba que los austriacos eran diferentes, lo que tiene siniestra gracia cuando se piensa en compatriotas de Freud como Kaltenbrunner, Odilo Globocnik, Franz Stangl o Amon Göth. Eso sí, cuando se consumó el Anschluss, escribió la famosa anotación en su diario: “Finis Austriae”. A propósito de los austriacos, la mayoría de los cuales recibieron con los brazos abiertos a Hitler y tras la derrota trataron de hacerse pasar por las primeras víctimas del III Reich, Nagorski recuerda la frase de que consiguieron hacer creer al mundo que Beethoven era austriaco y Hitler alemán.
Freud y el psicoanálisis, que consideraban una “ciencia judía”, fueron particularmente odiados por los nazis. Cuando Hitler llegó al poder se persiguió al movimiento en Alemania (dejando la psicoterapia en manos de un primo de Goering, que ya es garantía), y los libros de su fundador fueron de los que se quemaron públicamente, en su caso al grito de “¡contra la sobrevaloración de la vida sexual, destructora del alma!”.
En total consiguieron escapar de Viena hacia Londres vía París, el 4 de junio de 1938, Freud y 18 adultos y seis niños de su entorno familiar, además de su querido chow-chow. También se llevó el diván. Visto como estaba el patio en Austria fue un verdadero milagro sacar a tantos judíos y con una figura universal como Freud a la cabeza. El secreto fue el empecinamiento y la devoción de ese grupo de rescatadores, tan heterogéneo como el de cazanazis del anterior libro de Nagorski. “En ambos casos es un reparto digno de una novela; que tuviera amigos y seguidores tan distintos y entregados dice mucho de Freud”. Sorprende no encontrar en el grupo a Jung, pese a que fueron tan cercanos. “Freud lo veía como su sucesor y le gustaba mucho que no fuera judío, que eran mayoría en el movimiento psicoanalítico, de forma que no se pudieran asociar ambas cosas y eso limitara la nueva ciencia. Pero tenían visiones muy diferentes y para esa época había mucho resentimiento. Su separación ya había sucedido antes de la I Guerra Mundial y cuando Freud estuvo en peligro Jung ya no formaba parte de su círculo”. Al parecer, Jung trató de hacerle llegar dinero para que se marchara, pero Freud lo rechazó y dijo: “Me niego a estar en deuda con mis enemigos”. La actitud de Jung hacia el nazismo y el antisemitismo ha creado polémica. “Mostró ciertas simpatías y tonteó con ideas de extrema derecha, pero dejo eso a otros que sepan más del tema”.
No hay ninguna duda, en cambio, de lo que opinaba Hitler de Freud. “Sabía de su existencia, aunque no hay evidencia directa. Está claro que detestaba el psicoanálisis como ciencia judía, y los libros de Freud fueron de los primeros en arder en las hogueras nazis. La concepción de Freud del subconsciente y la sexualidad era anatema para los nazis que todo lo subordinaban a la nación y a la ideología racial. La idea de algo incontrolable en la mente humana les parecía subversivo, pese a que ellos mismos eran ejemplo de los impulsos más oscuros”. Por su parte, Freud no se pronunció, al menos por escrito, sobre la posible patología de la psique de Hitler y los orígenes de su maldad.
Se ha especulado con qué habría pasado de psicoanalizar Freud a Hitler. “Es difícil imaginar a Hitler en el diván de Freud. Hitler nunca lo hubiera permitido, él era infalible”. Pues hubieran tenido cosas de qué hablar, el undinismo con su sobrina Geli Raubal (aunque aquí la lluvia sería parda), el mito de la monorquidia (el testículo único), el tema del “trauma original” de Hitler y que habría algo sexual secreto en su antisemitismo… “Hay mucha literatura sobre eso, y podría haber existido. El antisemitismo radical de Hitler floreció, si puede decirse así, en sus años de artista frustrado en Viena, entre 1908 y 1913, donde conoció la cara más atroz de la ciudad, en la que reinaban la prostitución y la miseria y donde a veces tuvo que dormir en la calle. Pudo vivir un trauma sexual entonces y vincularlo a los judíos. Pero Hitler es fundamentalmente un oportunista, para nada introspectivo y que usa distintos mimbres para confeccionar su herramienta política”. Es tentador pensar que él y Freud se cruzaran en las calles de Viena. “Es un ejercicio especulativo, pero podían haber coincidido perfectamente”.
“Ahora somos libres”, dijo Freud al cruzar el Rin en el tren en el que huían camino de Francia. Se instaló finalmente en una casa en el 20 de Maresfield Gardens en Hampstead (hoy museo, también lo es su casa de Viena), donde pasó el resto de su vida y siguió con su consulta mientras pudo. Allí lo visitaron, entre otros, Virginia Woolf y Dalí, que le cayó muy bien. Una de las cosas que le han sorprendido a Nagorski en su rescate de Freud es su notable sentido del humor. Al comentar su encuentro con Einstein, Freud bromeó: “Yo no sé nada de física y él tampoco de psicoanálisis, así que pasamos un rato muy agradable”. Y al tener que firmar una declaración para salir de Austria que exoneraba a las autoridades nazis no se le ocurrió otra cosa que decir en voz alta: “Puedo recomendar encarecidamente la Gestapo a todo el mundo”. Nagorski opina que Freud hubiera hecho buenas migas con Woody Allen.
Durante el viaje de huida, el tren de Freud pasó por Dachau. Pero no sabemos si la mirada escudriñadora del profesor del alma reconoció al mirar por la ventanilla qué horrores y perversiones de la humanidad se desataban ahí y cómo aquella oscuridad que prosperaba y se extendía le vio pasar, rechinando los dientes porque se escapaba.
Date
Refers to Book